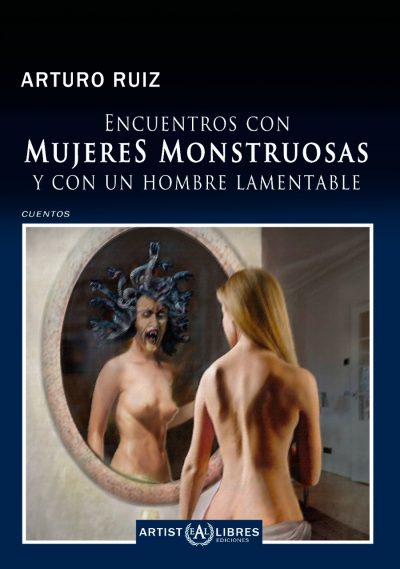Paula
Nunca he sido hombre dado a la envidia. Sin embargo, debo decir que aquella noche fue una de las pocas veces en que la sentí. La juventud, de la que ahora solo disfruto los restos, no fue ajena a las mujeres hermosas, lo que, en estos días, no sé si sería una señal de buena o de mala fortuna. El caso es que en aquel provecto momento de mi existencia no consideraba posible conocer a alguna que verdaderamente pudiese volver a impresionarme. Lo trágico estuvo en que fue Juan Pablo quien apareció acompañado de tan impresionante creatura. Incluso creo haberme sonrojado, pero afortunadamente nadie lo notó o acaso nadie tuvo la malicia para denunciarlo públicamente. Se suponía que Juan Pablo iba a venir solo, pero apareció con esta dama a la que nadie conocía. Yo había sido el primero en llegar por esa manía anglosajona que tengo por la puntualidad y que está totalmente fuera de lugar en cualquier país latinoamericano.
Dijeron que estaban “saliendo”. Lo que al parecer quería decir una especie de cortejo con ventajas que no implicaba ningún compromiso serio. No pregunté más, aunque hubiera querido hacerlo. Confiando en mis inferencias, asumí que la presencia de la dama en cuestión en una reunión de amigos de toda la vida era un paso previo o bien el paso definitivo hacia una relación más seria. Ella se llamaba Paula, uno de esos nombres de moda en los setenta y ochenta al que solo superaba “Claudia” como el más común de todos. Sin embargo, alguien como yo, llamado Rodrigo, no tiene el derecho de criticar la originalidad de un nombre, especialmente cuando a la reunión finalmente llegaron dos Rodrigos más.
Pedimos los licores y las primeras tres tablas para compartir; serían más, no sé cuántas. Era una típica reunión del club sin nombre de los amigos de siempre que se habían ido juntando de las más diversas formas en este negocio que es la vida. El lugar lo había elegido yo, sin más razón que porque era mi turno de elegir y porque nadie más tuvo una idea. Fuimos a mi bar preferido, no tan caro ni tan elegante, pero con tragos decentes.
Mi habitual locuacidad política y cultural cedió al silencio dado por mi embobamiento y la culpa por haberme fijado en la compañera de un buen amigo. Nunca he sido hombre que haga esas cosas. La chica nueva fue, por supuesto, interrogada por todos en todos los aspectos posibles.
–¿Dónde se conocieron? –Preguntó Susana, la esposa de un Rodrigo, quienes eran los padres de dos niños de 11 y 13 años.
–¿Dónde fueron la primera vez? – Preguntó Macarena, casada con el otro Rodrigo en segundas nupcias, madre de un muchacho de 23 años y de una niña de 5.
Yo, el padre de una gigantesca bestia de 15 años, no pregunté nada, pero escuché con gran interés. En realidad, ni los maridos ni el hombre solitario que era yo preguntamos nada, porque las mujeres hicieron todas las preguntas necesarias e innecesarias.
Se habían conocido en el gimnasio al que iba mi amigo con mediocres resultados. Su primera cita había sido en el Diablito, en la calle Merced, precisamente el bar en el que estábamos, que no era el preferido de Juan Pablo, pero todos sabíamos que él evitaba gastar demasiado dinero en las primeras citas para evitar que la seducción tuviera implicaciones económicas. Pronto iba yo a dimensionar su sabiduría, aunque en mi caso, dada mi condición de pequeñísimo burgués siempre al borde de la pobreza, era un detalle del que se encargaba mi propia condición.
Luego del interrogatorio, procedimos a ponernos mutuamente al tanto del estado de nuestras vidas, las que, salvo por la de Juan Pablo, no habían tenido cambios de particular interés. Yo seguía viviendo con mi hijo desde hacía poco más de un año y estábamos absolutamente acostumbrados a nuestro sistema de vida de padre soltero con un adolescente. Casi había dejado de pensar en algún tipo de relación hasta aquella noche. La roja cabellera que coronaba un rostro que aún mantenía cierta inocencia infantil había tenido el mal gusto de recordarme que era un hombre solitario.
Paula era enfermera. Aquello implicaba largos turnos que permitían que Juan Pablo disfrutara de su tiempo a solas. El afortunado hijo único que había heredado las propiedades de sus padres y se había retirado tempranamente del mundo laboral, gastaba su tiempo en lecturas, ajedrez y había comenzado a dibujar caricaturas que publicaba en un blog que se hacía lenta, pero sostenidamente conocido. Viudo y sin hijos, había llegado a un acuerdo más que ventajoso con la vida y todos lo envidiábamos más o menos en secreto. Yo me había mantenido casi en silencio toda la velada, sumido en esas superficiales reflexiones acerca del sentido de la vida misma, que a veces pasan por darle a la necesidad de compañía afectiva y sexual un valor trascendental y metafísico. En tales cavilaciones habitaba, hasta que recibí un sobre de Juan Pablo.
–Perdona por no haber podido ir a tu cumpleaños.
El sobre contenía una membresía de un año en el mismo gimnasio en el que se habían conocido. Agradecí con tristeza, porque sabía que tal regalo implicaba el fin de mi cómoda vida sedentaria y porque no me sentía con la autoridad moral para negarme a hacer ejercicio, sobre todo si era gratis. Sin embargo, mi tristeza se transformó lentamente en alegría, ya que la preocupación por el hermano asno –que es como llaman los monjes a sus cuerpos físicos– parecía significar una especie de renacimiento y, por otro lado, aquel era el gimnasio al que iban beldades como la pelirroja Paula.
Movido por la culpa de la mediana edad, comencé a asistir. Dos veces por semana. Luego de un mes comencé a sentirme bien especialmente en la elíptica. Allí corría al ritmo de la vieja Joan Jett en sus covers de AC/DC: “Dirty deeds and the dirt made cheap…”. Finalmente comencé a ir todas las mañanas, ya que todas mis clases eran en la tarde. La concurrencia matutina era escasa y si bien se veían ciertas damas muy atléticas, su extrema juventud me hacía pensar más bien en lo bien que se verían con mi hijo, quien como buen “niño rata”, solo mostraba interés en los video juegos y el animé, descargando su libido con las bellísimas chicas dibujadas del hentai, el animé erótico, acaso algo porno. Me hice además amigo de dos señoras de la tercera edad que eran demasiado mayores para mí.
El ejercicio se volvió un fin en sí mismo, pero desde aquella reunión en El Diablito, la soledad pesaba sobre mis hombros como si de verdad hubiera vuelto a ser más joven. No sabía qué pensar ni como sentirme: por un lado, lamentaba ser demasiado joven como para albergar todavía deseos de tal índole, pero también celebraba no ser tan viejo.
Al final del semestre, la corrección de trabajos comenzó a tomar más tiempo y pasé casi una semana sin asistir al gimnasio. Lo resentía, mi cuerpo había desarrollado una nueva adicción, solo que esta vez era una sana. Cuando por fin tuve tiempo, caminé al gimnasio con orgullo por mi nueva virtuosa costumbre; sentía la satisfacción ética de un ganador del Premio Nobel de la Paz que no era ni Obama ni la Madre Teresa de Calcuta y, henchido de mi nueva conquista moral, guardé la ropa para cambiarme y comencé a hacer mis abdominales. Mi rutina consistía en seiscientos. Luego vinieron los bíceps, los tríceps y finalmente los pectorales que evitaban que mis pechos parecieran de mujer, asunto que de un tiempo a esta parte se había tornado de vital importancia. Me sentí bien. Para mi rutina anaeróbica había seleccionado esta vez a Supertramp y Lady Gaga sería el compás de mi elíptica. Fue en medio de “Logical Song” cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Era Paula.
–Hola, tú eres Rodrigo ¿verdad? –La escuché decir luego de quitarme los gigantescos audífonos Bluetooth que acompañaban toda mi estadía en el gimnasio.
–Uno de los tantos –respondí tratando de ser sumamente gracioso. Al menos ella sonrió.
–Yo soy una de las millones de Paulas de Chile –contestó entendiendo cabalmente mi ironía.
Me contó que ya no estaba con Juan Pablo y yo, medio en broma, le dije que podríamos salir, a lo que ella respondió en el mismo tono dándome su teléfono y retirándose para que nos viéramos la noche siguiente, que era sábado.
Subí a la elíptica en un estado de goce absoluto, pues la verdad era que no tenía la menor esperanza de éxito para mi atrevido lance y aquella osadía radicaba simplemente en que no tenía nada que perder. Sin embargo, al terminar la media hora, todo mi orgullo de macho alfa exitoso se hubo esfumado. Acababa de invitar a salir a la reciente ex de uno de mis mejores amigos, en un imperdonable crimen contra la amistad. Después de la ducha, sintiéndome aún sucio, llamé a Juan Pablo, quien me invitó a su casa. Pasé a comprar una botella de whisky irlandés en el camino porque sabía que era su preferido. Aquella bebida era cara; en lo personal nutro mi necesidad de alcohol con brebajes mucho más baratos. Claramente, aquella era una ofrenda de expiación.
Tomé un Uber a su departamento, un loft en una calle de Providencia. El lugar constaba de dos pisos: abajo tenía un librero con muchísimos libros, un atril para pintar que ya no usaba, pues se había cambiado a una pantalla electrónica de dibujo en la que hacía aquellas ilustraciones humorísticas, que publicaba en aquel blog que iba alcanzando cierta fama. Aparte de un escritorio con un computador, tenía un televisor de cincuenta pulgadas pegado a la pared y conectado a una soundbar, una pequeña mesa de comedor con cuatro sillas y dos Lazy Boys, su espacio era la cruza entre una celda franciscana y el departamento de un dandi.
Ante todo, presenté mi ofrenda de expiación.
–Por favor, como si aquí no hubiera trago –dijo antes de darme un abrazo.
Juan Pablo era un ermitaño que pasaba suficiente tiempo a solas como para estar descansado a la hora de recibir visitas. Antes de heredar las propiedades de sus padres, trabajaba en una empresa de algo en la que ocupaba un cargo importante que controlaba una cosa. No recuerdo exactamente qué hacía, solo sé que no era nada interesante. Él nos prohibió volver a recordarle una época tan oscura y creo que todos olvidamos su modo de vida anterior. En su casa, conmigo, era locuaz, lo que me hacía pensar que yo era su mejor amigo.
–Quieren publicar mis dibujos en la editorial… –comentó. No recuerdo cual era, pero recuerdo que era prestigiosa. Siguió hablando de sus dibujos y me mostró algunos que todavía no había publicado. Habló de los conceptos que manejaba, de lo que admiraba y de lo que no le gustaba de los dibujantes más conocidos de Chile. Me fui dando cuenta de que estaba frente a un hombre feliz, que, como es debido, no sabía lo feliz que era. No comentó nada sobre el término de su relación, lo que me tranquilizó un poco.
–Me encontré con Paula en el gimnasio –me atreví a decir por fin.
Su rostro se ensombreció y yo me sabía responsable de haber roto aquel delicado paraíso en el que me encontraba y me sentía tan culpable como la serpiente del Génesis debió sentirse.
–Ah –se limitó a responder.
–Supe que terminaron.
–Sí.
Lo lacónico de sus respuestas me asustó. Estaba seguro de haber tocado una fibra sensible. Se hizo un silencio incómodo que finalmente él rompió.
–Supongo que a mi edad y con mi experiencia, ya no soy capaz de darle a una mujer toda la atención que requiere. Sabes que no tuve hijos y creo que es lo único que falta en mi vida, pero no sé si sea capaz de atender a una mujer para que me los dé.
Se acabó nuestro primer vaso de whisky y él sirvió dos más con hielo.
–Si quieres salir con ella no tengo ningún problema… –dijo adivinando el calvario que yo llevaba por dentro. Sentí un alivio inusitado.
– Pero es mi deber advertirte… –guardó silencio.
–¿Qué? –Interrogué disimulando mi desesperación.
–No me gusta hablar mal de la gente –dijo misteriosamente.
–¿Te hizo algo?
–La verdad es que no, no me hizo nada malo que yo sepa. Pero… ¿cómo lo digo sin sonar mal?
En este punto yo quería hacer preguntas, pero no sabía qué preguntar. Afortunadamente, Juan Pablo fue un poco más específico o al menos eso creí en ese momento.
–Creo que las mujeres ven a los hombres como proyectos. Buscan un tipo que les gusta y luego intentan amoldarlo a sus fantasías e intereses y eso ya no funciona con gente de nuestra edad, al menos conmigo ya no. Estoy viejo, pero no tanto. Vivo la vida que quiero y, aparte de hijos, no me falta nada. A veces hasta me siento culpable porque mi felicidad vino por la muerte de Marcia. No fui infeliz con ella, salvo por lo de su enfermedad –hizo una larga pausa–. No me puedo quejar, no sabes la riqueza que he descubierto al aprender a estar solo conmigo mismo. Me gusta el sexo y me encantaría tener una relación con una mujer, pero no estoy dispuesto a sacrificar la vida que gozo…
Siguió adentrándose en profundidades casi religiosas, al mismo tiempo que me contaba ciertas anécdotas a las que no puse demasiada atención y que, en ese momento, no me parecieron importantes. Mi lectura de esa noche era que Juan Pablo se había transformado en un viejo mañoso incapaz de transar nada con nadie y que, de alguna forma, eso le hacía feliz.
Mi otro lugar preferido es el Chancho Seis. El lugar está en el barrio Yungay y es un antro de poetas, músicos, profesores universitarios e inadaptados varios. Rara vez voy allí con mis amigos “normales”, pero no podía llevar a Paula al Diablito, dado que ese lugar tenía demasiadas reminiscencias. Ella sugirió un lugar en Isidora Goyenechea, que es una calle conocida por sus bares y restaurantes muy caros, pero uno es simplemente un profesor. De todos modos, dije que no me gustaba ese lugar por razones ideológicas y no económicas. Ella fingió creerme.
Pasé a buscarla en auto y ella apareció en la puerta de su edificio con un vestido blanco y negro en unos caprichosos patrones, medias con diseño y botas altas negras que le cubrían las rodillas. En el Chancho Seis leerían unos poetas a los que yo conocía. Dijo que le gustaba la poesía y de hecho se mostró bastante interesada durante las lecturas, aunque en general los poemas eran menos que mediocres. Es para evitar tales bochornos que yo no escribo poesía. El dueño del lugar nos saludó y el hecho de que yo fuera algo así como una celebridad pareció impresionarla.
–¿Tú no escribes?
–Solo los papers que la universidad me pide. A veces escribo sobre esta gente.
Le dije que prefería concentrarme en el análisis crítico y luego mentí diciendo que el crítico era una parte muy importante de la literatura. Ella pareció creerme.
–Realmente no sabríamos qué leer si no fuera por los críticos –dijo no sé si para validarme o con una ironía que en su momento yo no entendí.
Entonces le di una terrible charla acerca de las interpretaciones del texto, Roland Barthes y el estructuralismo, Terry Eagleton y las respuestas post estructuralistas y al final me aburrí yo mismo. Para terminar, hablé de las diversas interpretaciones del mito de Frankenstein. Ella me encontró “choro”, un chilenismo que traduje por ‘interesante’.
Los poetas nos saludaron, pero al ver que estaba con una mujer, nos dejaron convenientemente solos, lo que es de una sensibilidad rarísima entre los poetas. Yo tomé su brazo, ella tocó mi mano y las señales indicaron que era apropiado tratar de besarla. La primera vez puso su mejilla. Luego de que escuché los detalles de los conflictos en el hospital, ella me permitió sus labios. Bebimos caipiriñas, yo cometí la imprudencia de conducir para dejarla en su edificio. Me besó, pero no me invitó a pasar, quedamos para dos semanas después, porque ella tenía turno. Las cosas funcionaron exactamente como indicaba el viejo protocolo de la seducción que yo aún no había olvidado.
Cuando volví, mi hijo homónimo aún estaba ante el computador.
–¡Fuera de mi vista! –Exclamé con el mejor tono de padre autoritario que pude lograr.
Mi hijo estaba cansado, porque se levantó, me dio un beso y se fue a la cama sin pedir diez minutos más. Pensé que, cuando tenía su edad, era yo quien llegaba a altas horas de la noche y eran mis padres quienes ya dormían, pero esta generación solo produce niños que duran mucho tiempo o muchachos agrandados que antes de la edad de mi hijo ya se drogan. Considerando los estereotipos existentes, juzgué que tenía el mejor tipo posible de hijo, dadas las circunstancias epocales.
Me acosté en la cama de dos plazas que no hacía más que confirmar mi adultez, pero que en rigor hacía tiempo que solo se desarmaba a un lado. Me dormí, pero tuve pesadillas. No pude recordar exactamente qué soñé, pero Juan Pablo estaba en ellas. Estaba seguro de que no sentía ninguna culpa, sin embargo, la presencia de mi amigo en mi sueño era inquietante, aunque no sabía cómo ni por qué.
La segunda vez que salimos fue un martes. Sus turnos hacían que tuviera horarios extraños. Esta vez tuvimos que ir al Liguria, que es un lugar en Avenida Providencia que se llena de celebridades y que cobra de acuerdo con ello. Esta vez solo bebimos un par de tragos y sí me invitó a pasar a su casa, en donde experimenté el goce de penetrar una vez más a una mujer. Se sintió muy bien, pero… Sólo pude suponer que el ardor de las primeras pasiones era esquivo y que me aguardaba una vida más reposada.
La relación parecía perfecta para personas maduras: sus largos turnos hacían que tuviera poco tiempo, por lo que nuestros encuentros eran esporádicos y apasionados. Aquello no intervenía con mi vida de padre ni con mi trabajo, pero sabía que el algún momento el asunto se pondría un poco más serio, porque un día pasamos a un mall y terminamos viendo cosas para la casa en una de esas enormes tiendas que son ferreterías y mueblerías al mismo tiempo. En mi casa tenía un taladro eléctrico que confirmaba mi ilusoria, pero irreductible condición de macho alfa, pero que rara vez usaba, aunque me había sacado de apuros más de una vez. Yo miraba las sierras circulares, como si alguna vez fuera a construir algún proyecto que no iba a suceder, pero entonces ella me tomó de la mano y me llevó a ver unos sillones para los que no tuve ninguna sensibilidad.
–Tu hijo es simpático –comentó.
–Sólo algo perezoso –respondí.
Mi muchacho o “la gran bestia peluda” se había ido a vivir conmigo a los catorce, para desesperación de una madre que había dejado de hablarme precisamente por lo mismo; un favor por el que nunca iba a poder dejar de estar agradecido. Me ahorraba el pago de la manutención y su vida conmigo me era mucho más barata que cuando vivía con ella y, además, era lo máximo. Las veces en que iba donde su madre o su abuela me sentía casi desamparado sin su presencia lacónica de adolescente que apenas hablaba. Era cariñoso a su manera. No faltaban los conflictos, en especial y exclusivamente por aquella excesiva pereza. Físicamente, era una adorable versión mejorada de mí mismo, más delgado y con el cabello ensortijado, esto último era herencia de su madre. Tenerlo conmigo me hacía demasiado bien.
–Parece un chico tranquilo, no debe ser demasiado difícil vivir con él.
Aquel comentario significaba que se mudaría conmigo o haría que nosotros nos mudáramos con ella. Había juzgado correctamente que mi hijo era parte del paquete y aquello casi me parecía bien. Sin embargo, no quería apresurar las cosas, porque consideraba que nuestra relación estaba perfecta así como estaba. Algo en mí estaba convencido de que los hombres y las mujeres ya no estábamos hechos para vivir juntos. Si la relación alcanzaba a durar el año, la convivencia era el paso siguiente e inevitable. No estaba decidido, pero había considerado ya la posibilidad. No era algo que quisiera, sino más bien iba a ser una concesión de mi parte.
Mi hijo estaba en uno de sus fines de semana con la madre. Aquello no nos gustaba ni a él ni a mí, ya que la madre no era más que un reproche continuo, pero él se sentía culpable si no la veía, o más bien quería evitar que su abuela le hiciera reproches. Luego del vitrineo en la ferretería mueblería, pedimos algo de nombre extraño en un puesto de comida genéricamente oriental del shopping y nos sentamos a comer con palillo chinos.
–El sábado que viene es el cumpleaños de Susana –comenté.
–¿Quién es ella?
–La esposa de otro de los Rodrigos que estaba cuando nos vimos por primera vez.
Su rostro se ensombreció. Yo sabía que ella no tenía turno en el hospital y que no tenía excusas para no ir.
–¿Tengo que ir?
–Bueno, no, pero ellos son mis amigos más antiguos, no podrás evitarlos por siempre.
–Va a estar Juan Pablo…
–Probablemente.
Hizo un puchero como de bebé, pero recuperó rápidamente su compostura.
–Bueno, no puedo evitar a tus amigos por siempre. Vamos.
Cuando terminamos de comer decidimos volver caminando a casa.
Susana cumplía cuarenta. Nos recibió con abrazos y con muchos besos. Se notaba que su euforia era intencional y un mecanismo de defensa en contra de tan avanzada edad. Se veía todavía muy bella, parecía que los embarazos no le habían hecho mella; el tiempo, sin embargo, es siempre más poderoso y al final siempre triunfa, pero aquella noche no. Había mucha gente, compañeros de trabajo de ella, los niños, entre ellos mi hijo, que era el mayor de los presentes, porque el hijo mayor de Macarena ya no se dignaba a juntarse con los amigos de sus viejos. Vicente, el muchacho de trece, se llevaba muy bien con mi vástago, dado que ambos compartían la afición por los videojuegos. Matilde, la otra hija, se aburría con las aficiones de los niños rata, pero de todas maneras se retiró con ellos a la pieza y creo que se puso a ver una película.
El ausente era Juan Pablo. Una llamada apareció para dar las felicitaciones de rigor y las excusas correspondientes. Era común su ausencia en los cumpleaños. Una vez me confesó que le inquietaba conocer gente nueva:
–Es horrible comprobar como los tipos humanos se repiten hasta el cansancio –me había dicho alguna vez–. Me agradan mis amigos y, de tanto en tanto, uno conoce a personas interesantes, pero en general aquello no ocurre. Lo peor de todo es que en esos casos me pregunto si resulto tan anodino a esas personas como ellas me resultan a mí. Este es un pensamiento insoportable que me lleva a honduras existencialistas que no son buenas. Schopenhauer será un excelente filósofo, pero no hace bien.
Hasta donde sé, sólo yo había escuchado tal confesión, pero creo que todos los demás intuían su disposición.
–¡Te voy a cobrar el regalo! No quiero una membresía al gimnasio, ya estoy inscrita.
Luego de cortar la llamada, Susana anunció la poco sorpresiva noticia de que Juan Pablo no iba a aparecer.
–No se sienta culpable, amiga Paula, este tipo es así siempre –dijo dando una explicación francamente innecesaria, pero así era ella y así la queríamos.
Cada cierto tiempo durante la reunión, Susana se recordaba a sí misma en voz alta que ya tenía cuarenta y toda su forzada euforia amenazaba con desmoronarse. Entonces le recordábamos lo bien que se veía y ella se aferraba a nuestros piropos como si el feminismo nunca hubiera existido. Ella me caía especialmente bien: era una mujer lo suficientemente inteligente para ser encantadora, pero sin caer en los excesos que nos llevan a enfrentar ciertas verdades. Siempre creí que, al revés que en ella, en mi caso personal, la estupidez y la inteligencia estaban en donde no debían.
–Este Juan Pablo siempre se esconde de los carretes grandes –comentó Macarena.
–Una acepta a los amigos como son –contestó Susana.
Paula hizo un ademán de hablar, pero se contuvo. Aquello no pasó inadvertido por la penetrante Susana, a quien el vino parecía agudizarle el ojo, al mismo tiempo que le aflojaba la lengua hasta el borde de la impertinencia.
–Susana –se limitó a decir su Rodrigo, mientras que el otro Rodrigo llevaba su vaso y el mío para rellenarlos.
–Estoy de cumpleaños –dijo graciosamente Susana, y ante su gracia, nadie tuvo otra opción más que dejarla continuar. –Qué iba a decir, amiga Paula.
–Nada –dijo Paula sonriendo.
Susana le rellenó la copa de vino.
–Ya, desembuche.
Paula bebió un sorbo de su copa y pareció conjurada mágicamente por Susana.
–La verdad es que lo encuentro un poco inmaduro.
Se produjo un silencio sepulcral. La imagen que todos teníamos de Juan Pablo era la de un hombre viejo antes de tiempo, a veces demasiado profundo, pero en general un gran amigo.
–¿Inmaduro? –Preguntó el normalmente discreto Rodrigo de Susana. El Rodrigo de Macarena y yo nos limitamos a beber nuestro ron con Coca-Cola.
–Es un tipo sin trabajo fijo, que se dedica a sus dibujitos como si fuera un adolescente y creo que ni cobra por ello. Parece no tener ambiciones –confesó Paula por fin.
–Yo te aseguro que, salvo por los malos momentos que pasó, cualquiera de nosotros quisiera tener su vida –dije yo, que estaba algo molesto sin saber por qué.
–Juan Pablo tiene como cinco propiedades que arrienda, no sé cuánto dinero en el banco y vive con sencillez para no gastarse la plata y poder dedicarse a lo que le gusta. Antes trabajaba de gerente en una empresa constructora –aclaró Macarena, refrescando mi memoria. –Pero, cuando su señora murió, decidió dejarlo todo y concentrarse en lo que le gustaba.
–Tuvimos harto miedo –dijo el Rodrigo de Susana. –Con Rodrigo –se refería al de Macarena –lo fuimos a ver varias veces porque pensábamos que podía suicidarse o algo así. Estuvo muy mal, pero después se recuperó y desde entonces vive de la misma manera.
–Heredó algo de ella también ¿no? –Preguntó Macarena.
–Seguramente –dijo su Rodrigo –ellos tenían seguros de vida uno a nombre del otro, de hecho, se los vendí yo.
–Lo bueno es que el amigo Juan Pablo está bien, se lo merece después de lo que pasó con Marcia. Si para nosotros fue duro, imagínate para él, estuvo con cáncer como por dos años… – Susana hizo una pausa –¡Salud por nuestro amigo!
Luego del brindis, se dio por cerrado el pelambre y nos paseamos por los más diversos temas, pero Paula permaneció sombría. Yo me perdí en las conversaciones con el grupo, pero cada cierto tiempo contemplaba a mi pareja e intentaba descifrarla.
En el Uber, luego de la fiesta, consideré oportuno preguntar por el malestar de Paula.
–¿Qué te pasa?
Recibí el típico “nada” con el que las mujeres chilenas indican que claramente les sucede algo y esperan que el macho de turno adivine. Se me habían olvidado esas cosas y recordé por qué había estado solo tantos años.
Mi hijo se había quedado dormido en el asiento de adelante. La invité a quedarse conmigo, pero dijo que estaba cansada. Adivinaba que algo tenía que ver con la dulce impertinencia de Susana, pero no sabía qué exactamente pudo haberle molestado tanto. Por un momento llegué a pensar que aún seguía enganchada con Juan Pablo y sentí algo de celos, lo que me llevaba a demasiados dilemas morales como para enfadarme por ello. Mi hijo se despertó y se despidió con toda la cortesía que le permitían el sueño y la adolescencia. Paula pidió que fuera verla a después del mediodía.
Al día siguiente, un domingo, estaba obediente en el edificio de Paula después de haberle dado almuerzo a la voraz bestia que era mi hijo. En el ascensor iba con una sensación molesta. No sabía exactamente cómo sentirme.
Paula me recibió con una sonrisa y un profundo beso y ello me tranquilizó un poco.
–Susana puede ser algo molesta a veces, pero es una buena chica…–comencé.
–Ella me pareció encantadora –respondió y yo no sabía si estaba siendo sarcástica. –En serio –dijo como si adivinara mis dudas.
Aquello significaba que lo que le había molestado era el recuerdo de Juan Pablo, lo que era mucho más difícil de sobrellevar que el hecho de que una vieja amiga no le cayera bien. Pensé que acaso no fuera yo más que el substituto de un amor fallido y aquello hirió mi orgullo más de lo necesario por un momento.
Paula se dejó caer en un sofá naranja que tenía en el living y que parecía bastante cómodo
–Juan Pablo nunca me habló de su situación económica.
–Es de pésimo gusto hablar de esas cosas –respondí.
–¿Te molesta que o haga?
–No –mentí.
–¿No irás a creer que todavía me gusta o algo así?
–No –dije al tiempo que me sentaba en el sofá naranja a su lado y la besaba en los labios mintiendo de nuevo, esta vez con mi mejor sonrisa.
–Un día, en su casa, le dije que me preocupaba que no tuviera ambiciones, que se conformara con ese auto viejo que tiene y que no se vistiera mejor –el auto de Juan Pablo tenía solo tres años. –Le dije que, ya pasando los treinta, una mujer tenía que pensar en su futuro y que quería formar una familia, pero que no sabía si él iba a ser un padre o un proveedor responsable. Que esperaba a un tipo con más ambiciones, más proactivo.
“Proactivo” era la nueva palabra de los seminarios de empresa y que aparecía en los anuncios de empleo. Su antónimo era ‘reactivo’. Como profesor de literatura hispánica, odiaba todos los neologismos cuando nuestra lengua ya tenía palabras que denotaban perfectamente lo que las nuevas decían.
–Entonces –continuó –le dije que no sabía qué futuro podía tener una relación con él. Entonces me miró directamente a los ojos y me dijo: “la verdad es que estoy muy feliz con mi actual sistema de vida y no estoy dispuesto a alterarlo por nada, o me aceptas así o sigues tu camino. Yo no tendré el más mínimo resentimiento.” Su frialdad me dejó lela. Recogí mi cartera y me fui. Esperaba recibir alguna llamada o alguna disculpa, pero nunca me llamo. ¡No iba a ser yo la que lo llamara! Así terminamos, nunca más supe de él.
Le di un beso para que se callara y resultó; me llevó a su cama y apenas pude concentrarme. Fue rápido porque tenía que ir a trabajar a uno de esos extraños turnos en el hospital. Por la misma razón me dejó solo en su departamento para que yo no tuviera que apurarme.
Me puse de pie desnudo y comencé a pasearme por el lugar. En la cocina tomé un vaso de Coca-Cola sin azúcar que luego enjuagué y dejé en el secador de platos. Estaba, intranquilo, quería irme a casa, pero por algún motivo sentía que debía revisar algo. Me paseé desnudo por el living, admirando el orden del lugar y luego revisé un librero que solo tenía cuatro o cinco libros y muchos cachivaches del más variado gusto, por lo que supuse que eran regalos. Había una réplica de la Torre Eiffel que claramente era el regalo de alguien que había visitado parís. Luego vi los libros. Uno de ellos era “La Casa de los Espíritus” de Isabel Allende. Lo que me trajo de vuelta toda la controversia que había sobre ella en la universidad. Otro era “Mala Onda” de Alberto Fuguet, que me trajo otra controversia a la memoria, pero “Rayuela” de Cortázar y “El Aleph” de Borges calmaron mi angustia academicista. El volumen siguiente no tenía título en el lomo y me di cuenta de que no era un libro, sino algo así como un diario de vida. Sentí algo de pudor, pero de todas maneras lo hojeé. Las anotaciones no tenían más de media página, estaban cuidadosamente fechadas y la tinta era violeta. Juro que logré hojearlo sin leer porque casi había perdido la habilidad de leer letra manuscrita, al punto de que a mis alumnos les obligaba a escribir trabajos para no tener que sufrir con el lamentable estado de la caligrafía moderna en una prueba. Por mi parte, debo admitir que pese a ser un profesor de literatura, cualquiera diría que mis cursos de caligrafía los hice en la facultad de medicina. Cuando llegué a la última página, hice, sin embargo, mi mejor esfuerzo por entender una caligrafía que afortunadamente resultaba transparente.
“Este huevón de Juan Pablo era el hombre ideal, pero se guardó muy bien de disimularlo…” en realidad su estilo era mucho menos elegante de lo que mi memoria ha podido guardar, pero en esencia tuve muy claro lo que decía. Hablaba pestes de Rodrigo y lo insultaba de maneras que no sería elegante reproducir. Luego continuaba con una serie de reflexiones inquietantes:
“Debí haber estudiado medicina. Los hospitales ahora están llenos de doctoras y ya es imposible que un médico se fije en una enfermera. En ese tiempo era muy inmadura, pero no voy a entrar a estudiar una carrera de nuevo, además de que no tengo cómo pagarla…” No sabía si me gustaba lo que leía, pero sabía que tenía que seguir leyendo. Entonces finalmente iba a aparecer yo.
“Tengo más de treinta y tengo que apurarme si quiero formar una familia. Rodrigo no es mala persona, es tierno. Pero como es un profesor, yo nunca voy a poder dejar de trabajar. En todo caso, creo que es lo que hay y ya no estoy para ponerme demasiado exigente. No es alcohólico, ni se droga y al menos tiene un trabajo decente. Creo que será él el hombre con el que me casaré. Su hijo por lo menos es simpático y en pocos años hará su propia vida, así que no es un problema.”
Seguí leyendo sólo para convencerme de que era la solución genética y económica de la enfermera Paula. La solución de segunda selección.
Volví al dormitorio, me vestí e hice la cama con cuidado. Luego revisé si llevaba conmigo todas mis pertenencias: celular, llaves de la casa, del auto y billetera. Me senté en la cama y llamé a Juan Pablo. Le pregunté si estaba ocupado y me dijo que nos juntásemos esa noche. Me dijo que no llevara nada para beber y que si quería pidiera algo para comer. Frente a la puerta hice nuevamente el breve inventario de mis pertenencias y salí de allí para no volver Jamás.
Era todavía temprano así que volví a casa. Allí mi hijo estaba pegado al computador y tenía los audífonos puestos, por lo que tardó un poco en darse cuenta de que yo estaba parado mirándolo jugar o ver videos. Cuando me vio, me dijo simplemente “hola”. Yo lo abracé y le di un beso en la mejilla.
–En un rato vamos a ir a la casa de tu tío Juan Pablo.
–¿Puedo llevar mi computador?
–Pero recuerda que tu tío te deja usar su mesa de dibujo electrónica.
–¡Verdad!
El verano hizo necesario que me duchara de nuevo. Cuando terminé era una hora prudente como para partir. Mi hijo, sin embargo, no estaba listo porque debía terminar algo en alguno de sus juegos.
–Entonces mejor no voy –dijo cuando lo apuré.
Insistí en que fuera. En realidad, todavía teníamos tiempo, pero mi hijo suele demorarse siempre.
–¿Vamos en auto?
–No, porque voy a beber.
–Nunca insistes en que vaya donde el tío Juan Pablo.
Sonreí, pero no dije nada más. Simplemente sabía que el virginal mocoso más alto que yo debía escuchar una interesante conversación de hombres maduros sobre una mujer. Quizá iba a escuchar la lección más importante de su vida.
Adquirir libro completo aquí